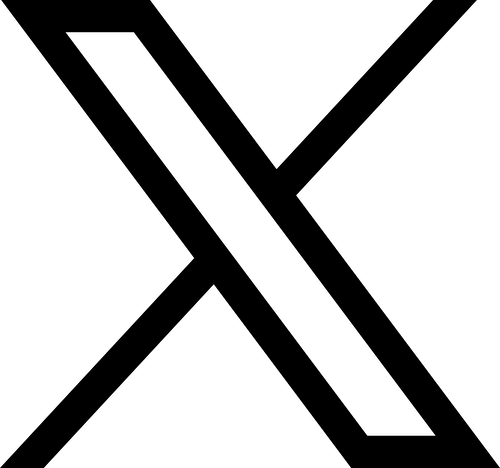OPINIÓN: México y los estados fallidos

Por Carlos Alberto Montaner
Nota del editor: Carlos Alberto Montaner es escritor y analista político de CNN. Su último libro es la novela "La mujer del coronel".
El presidente Felipe Calderón está empeñado en liquidar a los cárteles mexicanos de la droga. Parece que una parte sustancial de sus compatriotas no está feliz con esa política. Le temen a la crueldad sin límites de los mafiosos y a la complicidad de las fuerzas del orden público. En México circula, como amargo chiste, el diálogo siguiente:
- Me han robado, auxilio, me han robado –grita una anciana aterrorizada.
- ¡Cállese, por Dios, señora, que la puede oír un policía! –le contesta una persona que pasaba por la calle.
No se trata de que los mexicanos estén a favor de los delincuentes, sino de que, a lo largo de muchas décadas, perdieron la fe en el Estado como consecuencia del comportamiento de los gobernantes. Donde desvalijar los presupuestos, exigir comisiones, cobrar coimas y comprar jueces, fiscales y agentes de la ley ha sido la norma casi desde la fundación de la República, pero mucho más a partir de la revolución mexicana de 1910, nadie debe extrañarse de que la sociedad no vea que sus intereses se reflejan en el Estado.
Más aún: la sociedad, en su conjunto, aprendió a sobrevivir en ese medio podrido y agregó la corrupción a sus costos de transacción. Casi nadie se hacía ilusiones con el discurso sobre los recios valores republicanos de igualdad ante la ley y sujeción a las instituciones. Todo eso era pura palabrería que se escuchaba el día de la patria con una actitud cínica y sin la menor credulidad. Se daba por sentado que los políticos robaban, que los jueces vendían sus sentencias y los policías y funcionarios daban “mordidas” para completar sus magros salarios. El estado era un asco, pero se aprendía a chapotear en medio de la inmundicia y era posible alcanzar modos de vida agradables. Pese a todo, México era, en muchos aspectos, un gran país. Un gran país con un Estado pésimo.
Ha habido, claro, gobernantes honrados. Creo que Calderón lo es, como también lo fueron Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pero la probidad del Presidente no es suficiente para equilibrar la inercia de las peores tradiciones del sector público y de la sociedad civil. Es muy simple: un gobernante no puede elegir cuáles delitos se combaten a sangre y fuego y cuáles se ignoran.
La sociedad civil, acostumbrada a convivir con la corrupción y a ser parte de ella, no agradece que, súbitamente, el Estado se dedique a tratar de destruir a las feroces mafias de la droga –que también lo son de la extorsión, la prostitución y cualquier actividad delictiva que genere beneficios—, porque estos asesinos son capaces de hacerle mucho daño. La gente de a pie, sencillamente, no quiere morir en medio del fuego cruzado. Prefiere hacerse de la vista larga e ignorar al mafioso que trafica con cocaína, como ignora los robos del gobernador que saquea las arcas públicas. No es posible tener una sensibilidad selectiva ante los delitos. Ahí está el detalle, solía decir Cantinflas.
(Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a Carlos Alberto Montaner)
 Internacional
Internacional
 Árabe
Árabe