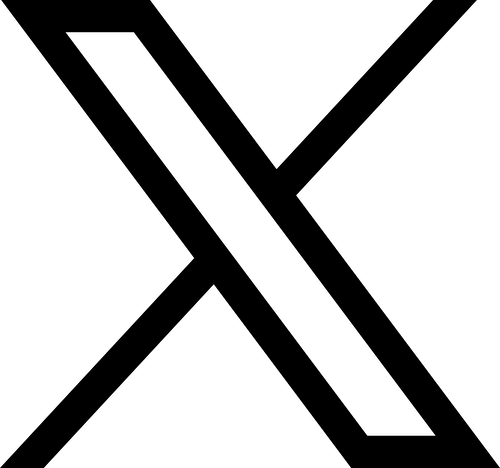Lo que el Día D le enseñó a mi abuelo















Nota del editor: Laura Beers es profesora adjunta de Historia en la American University. Es autora de “Your Britain: Media and the Making of the Labour Party” y "Red Ellen: The Life of Ellen Wilkinson, Socialist, Feminist, Internationalist". Las opiniones expresadas en este artículo son propias de la autora.
(CNN) -- Mi abuelo, Larry Merkamp, murió en 1998 a sus 82 años. En los últimos años de su vida, mantuvo una botella de champaña sin abrir sobre el refrigerador del sótano de su casa, en un barrio de clase trabajadora en Pittsburgh, donde él y mi abuela criaron a mi madre y a su hermana menor.
Era una botella especial, pues marcaba el aniversario número 50 del desembarco del Día D, en el que mi abuelo participó junto a más de 150.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, británicas y canadienses.
Al igual que muchos otros hombres y mujeres en su vecindario (incluida Gene Kelly, que luego sería una la leyenda del cine pero que entonces estaba tres años delante de mi abuelo en la secundaria), la familia de mi abuelo había llegado recientemente a Estados Unidos; sus abuelos habían emigrado de Irlanda y Alemania a finales del siglo XIX.
A pesar de sus lazos familiares, nunca había puesto un pie en Europa antes de su llegada a Irlanda del Norte en enero de 1943. Su plan era vivir en Gran Bretaña por el siguiente año y medio, a la espera de la apertura del segundo frente en Europa occidental, justo antes de embarcarse aquel 6 de junio de 1944, para combatir a través de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania junto a miembros de las fuerzas aliadas.
Cuando regresó a Pittsburgh, contrajo matrimonio con quien sería mi abuela. Allí consiguió un trabajo sindicalizado como instalador de sistemas de ventilación en edificios de gran altura en ciudades del Medio Oeste. Mientras mi madre y su hermana sabían de algunas de las historias de mi abuelo en sus tiempos de guerra -incluida aquella en la que gastó todo su salario en una botella de perfume de Jean Patous Joy para mi abuela cuando las fuerzas aliadas liberaron París- él raramente habló con sus nietos de su experiencia en la guerra.
No obstante, los tres años que pasó como soldado en Europa le ayudaron a forjar su manera de ver el mundo y su relación con EE.UU.

Lawrence "Larry" Bernard Merkamp en 1942 con su entonces prometida (después esposa), Delta.
Hoy, Pittsburgh, donde Joe Biden anunció al mundo que buscaría la candidatura presidencial para 2020, se ha convertido en un campo de batalla por el futuro político de EE.UU.
La ciudad de los puentes es un área donde la retórica del presidente Donald Trump de America First (Estados Unidos Primero) ha encontrado eco, conforme la desaparición de empleos industriales calificados dejó a muchos con el resentimiento por el aparente declive de EE.UU. Al proclamar que él iba a hacer a EE.UU. “grande otra vez”, Trump aprovechó la nostalgia por épocas de prosperidad y seguridad laboral.
Sin embargo, a mediados del siglo XX fue también la época en la que EE.UU. abandonó su aislacionismo para asumir su papel de líder y jugador de equipo en los asuntos mundiales. Aunque mi abuelo regresó a Europa solo una vez después de la guerra, se mantuvo firme en su idea de que la conexión de EE.UU. con el mundo va mucho más allá de sus fronteras, una conexión cuestionada por la retórica aislacionista de Trump.
Fue ese sentido de conexión el que lo impulsó a seguir el plan de mi madre y su hermana, viajar por toda Europa con un pase Eurail, durmiendo en hostales y estaciones de tren en 1973 y, al mismo tiempo, en mi caso, estar orgullosa de mi decisión de estudiar en el extranjero.
Trump frecuentemente presenta a la OTAN como una organización oportunista y a la Unión Europea como una amenaza a los intereses comerciales de EE.UU.
Para mi abuelo y otros millones de estadounidenses, la OTAN y la Unión Europea representan esa solución pacífica al conflicto europeo, conflicto en el que ellos arriesgaron sus vidas.
En la universidad me especialicé en Historia. Un verano, mientras estaba en casa, decidí hacer uso de mis nacientes habilidades de historiadora para clasificar las cartas del abuelo. Para esto, tuve que agrupar hojas sueltas de papel con sus respectivos sobres de correo y archivarlas por año en dos cajas que le regalé a mi madre por su cumpleaños.
Recientemente, releí muchas de sus cartas. He vivido en Gran Bretaña en los últimos años y me he preguntado sobre cómo percibió mi este país que ambos, inesperadamente, hemos llamado nuestro hogar.
Sus cartas relucían con su encanto característico. También dejaban ver la afinidad y conexión que tuvo con aquellos con los que vivió y combatió. Le gustaban los británicos, quienes, insistía él, eran cálidos y agradecidos. En una carta le escribió a mi abuela sobre las diferencias entre el inglés británico y el estadounidense, como las palabras “chips” para “French fries” (papas fritas), “lorry” para “truck” (camión), o “lough” para “lake” (lago). Y agregó: “‘Aye’ (sí), pronunciado “I” (ai, por yo), significa sí y el opuesto de sí, que en nuestro idioma es no; no puedo decir que la respuesta para todo es ‘aye’ (sí)”.
Al frecuentar bares locales, mi abuelo encontró que “la cerveza es débil gracias a la guerra”. Por el contrario, el baile no lo decepcionó. “En cuanto a su baile, es todo del tipo suave… Las chicas tienen nuestro ritmo de Carolina del Norte como un baile. La danza de jazz fue solo charla con ellas hasta que el soldado se mudó y ahora es una realidad”.
Mi abuelo no solo bailaba con los ingleses. También iba a misa con ellos, algo que obedientemente reportaba a mi abuela, que le había regalado un crucifijo para que lo llevase siempre consigo.
Una vez que aterrizó en Francia, nunca se separó del crucifijo, ni de sus “cigarrillos, fósforos, encendedor, abrelatas, algún jugo de fruta o café en polvo, un par de rosarios, pañuelos, billetera, cubos de azúcar, limpiador de manchas para armas, papel de baño, una libreta de cuentas, un libro de frases en francés, goma de mascar y tal vez un paquete de golosinas”. Uno de mis recuerdos más memorables de la casa de mis abuelos era el inagotable suministro de esas golosinas.
A pesar de que la guerra le dejó con “pocas oportunidades de practicar” su francés, su catolicismo lo vinculó mucho más con el pueblo francés que con Inglaterra.
Una semana después del Día D, mi abuelo relató cómo le regalaron “una flor y un vaso de vino, tal es el alcance de mi vida social”, pero días después se encontraba orando junto a los franceses.
El sacerdote católico en su iglesia celebró una misa en una bodega rodeada por “cinco grandes barriles viejos y mohosos, pero al tope de vino”. Cuando el dueño de la bodega fue a chequear qué estaba pasando, “nuestro oficial comenzó a darle explicaciones en inglés, pero nada funcionaba, así que le mostramos el altar, comprendió [y] pronunció una breve oración”.
Aunque ni todos los estadounidenses, ni todos los europeos eran cristianos practicantes en la década de los 40, el sentimiento de aquella identidad religiosa compartida ayudó a mi abuelo a encontrar una causa común con un pueblo por el que estaba luchando, pero y cuyo idioma no hablaba.
Cuando mi abuelo falleció, yo estaba en el segundo año de universidad, estudiando en la República Checa, irónicamente no lejos de donde él pasó sus últimos meses en Europa a la espera de ser llevado a casa.
Volví para su funeral, donde sobrevivientes de su unidad le rindieron honores con el bugle y extendieron una bandera estadounidense sobre su ataúd, para después doblarla y entregársela a mi hermano menor, en cuya habitación de niño permanece. Cuando terminé mi semestre en el extranjero, mi madre y mi hermana habían vaciado su antigua casa y la habían puesto en venta.
Sigo sin saber qué pasó con la botella de champán del Día D del abuelo. Pero sus cartas, junto con mis recuerdos, ofrecen el retrato de un hombre cuya visión del mundo fue forjada por la guerra y por aquello por lo que vale la pena luchar.
 Internacional
Internacional
 Árabe
Árabe