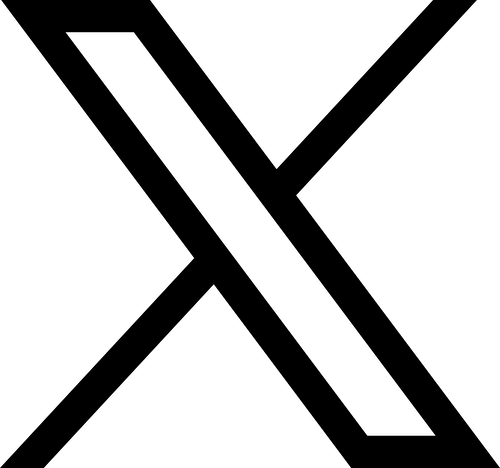ANÁLISIS | Después de más de tres décadas cubriendo Rusia, me voy desesperanzado. Un hombre ha extinguido la brillante esperanza que muchos sintieron una vez
Nota del editor: Nic Robertson es el galardonado editor internacional de asuntos diplomáticos de CNN cuya experiencia, conocimiento y pericia han establecido su reputación como uno de los mejores corresponsales internacionales de los medios.
(CNN) -- Me voy de Moscú enfadado y triste. Se siente como un paso de la oscuridad a la luz, pero atrás quedan amigos atrapados en la visión de túnel de un hombre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no solo está destruyendo Ucrania, sino dos naciones, condenando a los rusos a un aislamiento que no han elegido necesariamente.
En los últimos dos meses, mientras informaba desde Moscú, he conocido a muchas personas que se han sentido horrorizadas, conmocionadas y aturdidas por la agresión gratuita de Putin. Algunos de ellos le creyeron cuando dijo que no invadiría Ucrania. Algunos incluso conocían a jugadores del círculo íntimo del Kremlin y pensaban que entendían las líneas rojas del presidente, pero ahora esa confianza se ha esfumado y temen que no tenga ningún límite.
Lo que hace que las acciones de Putin sean aún más descaradas es la forma en que ejecutó su complot a la vista de todos. Distrayendo con una mano, transfiriendo la atención a la diplomacia, incluso mientras insistía falsamente en que sus tropas masivas estaban realizando ejercicios en las fronteras de Ucrania.
Los moscovitas de a pie ni siquiera se inmutaron mientras él perpetraba esta traición llevando a la nación a la guerra con un cóctel de agravios cuidadosamente preparado.
Putin pasó años construyendo una narrativa falsa junto con su imperio. Los deseos que se le negaban, como la retirada de la OTAN hasta las líneas de 1997 o la prohibición de la adhesión de Ucrania, eran culpa de Occidente, según él. Pero si Putin creía que la seguridad de Rusia estaba amenazada, y que el mundo occidental moderno estaba enfrentado a él, la verdad es que nunca se ajustó a la dinámica cambiante del siglo XXI.
El sabor de la libertad
Mi primera visita a Moscú tuvo lugar en 1990, poco después de que empezara a caer el Telón de Acero. El año anterior había visto caer el Muro de Berlín, que anunciaba la reunificación de Alemania Oriental y Occidental, y poco después estaba en Bucarest cuando fue depuesto el presidente de Rumania Nicolae Ceaușescu.
Por aquel entonces, un paquete de cigarrillos Marlboro americanos agitado al borde de la carretera, frente a la oficina de CNN en la imponente Kutuzovsky Prospekt, te conseguía un viaje en taxi, otro paquete te pagaba un corte de pelo. Moscú se conectaba por fin al mundo; nuestra oficina tenía líneas telefónicas que yo ayudé a instalar como joven ingeniero y que eran extensiones directas por satélite a nuestra centralita de Atlanta.
Durante esos largos y luminosos días de verano, el último líder de la URSS, Mijail Gorbachov, dio permiso a nuestra cadena para montar un escenario en la Plaza Roja, en el centro de la capital rusa. Fuimos los primeros medios de comunicación occidentales en transmitir en directo desde la legendaria plaza de armas, a metros de la tumba de Lenin y a la sombra de los amenazantes muros de ladrillo del Kremlin, y fuimos testigos del último Congreso del partido de la Unión Soviética.
El mundo estaba cambiando, la Guerra Fría se estaba descongelando, se vislumbraban nuevos horizontes y una generación de rusos estaba a punto de saborear las libertades que ansiaban.
Siete años más tarde, ayudé a Gorbachov —que había sido expulsado del poder poco después de nuestro debut en la Plaza Roja, destituido tras un golpe de Estado y sucedido por el alcohólico Boris Yeltsin— a subir por una desvencijada escalera de hierro a otro escenario en vivo en lo alto de un elegante hotel de la nueva cadena occidental, donde estábamos cubriendo las elecciones de ese año. La democracia parecía estar al alcance de la mano.
Las noches en Moscú en el 97 eran salvajes, con juerguistas bailando en los bares, y a menudo sobre ellos. El país estaba en marcha, con grandes fortunas por hacer, oligarcas recién acuñados como guardabosques convertidos en cazadores furtivos, los agentes del KGB convertidos en mafiosos que adquirían activos estatales, y Putin se abría camino hacia el poder.
En los últimos minutos del siglo XX, Yeltsin sacó a Putin de entre el entorno corrompido por el dinero del Kremlin para que lo sustituya como presidente de Rusia, y a cambio, Yeltsin, que había luchado contra las acusaciones de corrupción, obtuvo inmunidad judicial.

El presidente estadounidense George H. W. Bush y el presidente soviético Mijail Gorbachov se dan la mano en julio de 1991.
Durante un tiempo, después de que Putin subiera al poder en el cambio de milenio, hubo un atisbo de modernizador en el nuevo líder de Rusia, pero esa reputación no duró mucho. Con una pasión desenfrenada, no tardó en explotar el nacionalismo, abrazó la nostalgia imperial y el conservadurismo de la Iglesia ortodoxa rusa avivó los recelos de la época soviética hacia los occidentales y reprimió la disidencia. Nada de esto se hizo para hacer de Rusia un lugar mejor en el que vivir; solo le facilitó gobernar.
Rápidamente se despojó de todos los vestigios de la piel liberal que, según admite, nunca fue suya: en su opinión, la desintegración de la Unión Soviética había sido un desastre nacional que él pretendía corregir. Y aunque llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción, en realidad esta solo se disparó bajo su mandato.
Este año, mientras he estado en Moscú cubriendo la acumulación y el estallido de la guerra en la vecina Ucrania, me ha quedado dolorosamente claro que, al igual que hicieron los nazis en Alemania durante los años 30 y 40, Putin ha hecho leyes a su medida. Y al igual que muchos hombres fuertes antes que él, el presidente de Rusia está desencadenando despiadadamente el aparato estatal complaciente y cómplice que él mismo construyó, para hacerlas cumplir obedientemente.
En resumen, todos sus deseos se ejecutan fácilmente.
Una furia ardiente en Rusia
En los últimos días, las obstruidas arterias de Moscú se han llenado de luces azules parpadeantes de vehículos policiales de todos los tamaños y formas, desde los humildes policías de tráfico hasta los pesados camiones cargados de manifestantes recién arrestados, cuyas estridentes sirenas insisten en que el resto del tráfico les ceda el paso mientras se abren paso.
Mientras más ciudades ucranianas se derrumbaban bajo el bombardeo ruso, en casa los policías preparados para los disturbios aplicaban la orden orwelliana de Putin para aplastar cualquier simpatía por sus vecinos. En toda Rusia, más de 1.000 manifestantes al día fueron detenidos durante la primera semana de la guerra.
Vimos cómo jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, eran golpeados, con los brazos doblados por detrás de la espalda, las caras golpeadas contra el suelo, las piernas separadas por una máquina humana bien entrenada, bien pagada y amenazante. Una rama del Estado ha crecido para este propósito, y ahora se está blandiendo sin reparos.
Hay una rabia ardiente cuando ves lo que está sucediendo tanto en Ucrania como en Rusia, sabiendo que los inocentes van a sufrir, y encuentras tu voz estrangulada y luchando por gritar contra la evidente locura inventada de la justificación de Putin para la guerra.
Cada acto moralmente repugnante y escandaloso del que eres testigo es otro carbón para ese fuego interno. Cada gélida noche viendo cómo se arresta a los manifestantes por atreverse a cuestionar la guerra de Putin, por atreverse a expresar sus propias opiniones, convierte el frío en una llama furiosa.
Esto también, como la guerra en Ucrania, es el crisol del desafío de la autocracia a la democracia, donde la libertad se encuentra con la fuerza bruta y las leyes cínicas.
Putin ha moldeado el Estado ruso completamente a su imagen, una medida que no se corregirá fácilmente. La mayoría está acobardada, los cómplices están demasiado hundidos como para revertir sus acciones, sus compinches sancionados están advertidos de que deben tragarse su ira y asumir las pérdidas por el equipo como verdaderos patriotas.
En las calles laterales, lejos de la policía antidisturbios, los manifestantes antiguerra ahogaron sus sentimientos mientras nos contaban sus agonías, de "amar a Rusia", "odiar a Putin" y desgarrados por querer estar "en cualquier parte" menos aquí.
Putin ha sembrado una cosecha amarga, con la condena internacional reforzando sus tropas, fortaleciendo su mano al silenciar a los que no quieren. Los medios de comunicación independientes, con respiración asistida desde que los servicios de seguridad rusos supuestamente envenenaron al líder de la oposición Alexey Navalny hace casi dos años, se ven repentinamente asfixiados por las nuevas y duras leyes sobre medios de comunicación que amordazan cualquier crítica, castigadas con hasta 15 años de prisión.
Menos de un mes antes de la invasión de Putin, conocí a la presentadora Ekaterina Kotrikadze de TV Rain, una de las últimas emisoras independientes. Sus palabras de entonces fueron proféticas: "Nunca puedes estar seguro de que mañana tu canal de televisión seguirá vivo, en antena y emitiendo".
Días después del inicio de la guerra, Putin la hizo cerrar. Kotrikadze, una elocuente voz de las brillantes esperanzas desposeídas de Rusia, huyó, fuera de Rusia, con su marido editor y sus inteligentes hijos pequeños. El país está más oscuro sin ellos.
La llamada "Operación Militar Especial" de Putin en Ucrania se parece a todas sus guerras anteriores: Siria, Chechenia y Georgia. Vidas aplastadas, ciudades ciegamente destrozadas por cohetes de largo alcance y proyectiles de artillería para saciar su visión.
Es imposible saber dónde termina su furia, en Ucrania o más allá. Putin insiste en que Ucrania no es un país real, y que de hecho forma parte de Rusia, pero ¿se detendrá aunque la conquiste? ¿O es la OTAN, como él afirma, el verdadero problema, sugiriendo que podría detenerse en la frontera de la alianza militar occidental? ¿Habrá un nuevo Telón de Acero o estallará la Tercera Guerra Mundial como lo hizo la última, por los deseos calculadores de un solo hombre?
En Moscú no hay necesidad de responder a eso. De camino al aeropuerto el sábado, vi lo que parecía ser la cabalgata de Putin pasar a una velocidad vertiginosa en un incendio de luces intermitentes y sirenas, el tráfico en su dirección prohibido en la carretera. Fue un recordatorio oportuno, si es que lo necesitaba, de un emperador indiscutido en sus dominios.
Parte del dolor de ver todo esto es saber que gran parte de la enorme riqueza intelectual y de recursos de Rusia está sin explotar. Mientras tanto, un hombre y sus compinches están destruyendo el país.
Lo que sé con certeza al partir, y seguiré sosteniendo a través de todos los horribles mañanas que Putin está dispuesto a infligir, es que esta es su guerra y no la de Rusia. La cuestión a la que se enfrenta el mundo hoy es cómo dejar clara esa distinción.
 Internacional
Internacional
 Árabe
Árabe